

Por Manu Argüelles
Películas de fin de siglo para un tiempo que se acaba.
I
 Schopenhauer nos recordaba que percibimos la felicidad cuando la hemos perdido. Y en ese acto de recuerdo no hay mejor estación que acompañe a esa evocación histórica que el invierno. Theo Angelopoulos lo entiende así en La eternidad y un día cuando sitúa a su escritor enfermo y agónico en el frío invierno de Tesalónica, deslizándose por una memoria que prefiere situarse en la radiante luminiscencia del verano. A Alexander, solo le queda un día antes de ingresarse en el hospital y cerrar con el ingreso toda la trayectoria de una vida. El contacto con un niño albanés se convierte en la esperanza. Esa aurora que no conduce al ocaso y disipa la angustia ante la autoridad de un tiempo implacable. El negro manto se cierne ante al escritor y en esa honda soledad, no puede mantenerse indiferente. Por lo que, desde la atalaya del presente, siente el tiempo como un acto vivencial, en el que todo recuerdo extiende sus arterias hacia el pasado. Desde una contigüidad absoluta en el mismo espacio, en el mismo instante, el pasado forma parte irresoluble del presente. Angelopoulos lo muestra retóricamente insertando a Alexander en una franja pretérita, pero con el rostro y el aspecto del presente. Causalidad espectral que también se repite en La mirada de Ulises del mismo realizador.
Schopenhauer nos recordaba que percibimos la felicidad cuando la hemos perdido. Y en ese acto de recuerdo no hay mejor estación que acompañe a esa evocación histórica que el invierno. Theo Angelopoulos lo entiende así en La eternidad y un día cuando sitúa a su escritor enfermo y agónico en el frío invierno de Tesalónica, deslizándose por una memoria que prefiere situarse en la radiante luminiscencia del verano. A Alexander, solo le queda un día antes de ingresarse en el hospital y cerrar con el ingreso toda la trayectoria de una vida. El contacto con un niño albanés se convierte en la esperanza. Esa aurora que no conduce al ocaso y disipa la angustia ante la autoridad de un tiempo implacable. El negro manto se cierne ante al escritor y en esa honda soledad, no puede mantenerse indiferente. Por lo que, desde la atalaya del presente, siente el tiempo como un acto vivencial, en el que todo recuerdo extiende sus arterias hacia el pasado. Desde una contigüidad absoluta en el mismo espacio, en el mismo instante, el pasado forma parte irresoluble del presente. Angelopoulos lo muestra retóricamente insertando a Alexander en una franja pretérita, pero con el rostro y el aspecto del presente. Causalidad espectral que también se repite en La mirada de Ulises del mismo realizador.
En ella, las falsas promesas de la primavera florecen el seno de su director de cine, alter ego con el pecho afligido, que sufre una terrible congoja en una temperatura hibernal y brumosa. Casi se puede sentir expirar el viento en la espesura. En la estación muerta, Harvey Keitel es el cuerpo dolorido, la vieja Europa, que en su intuición estética, busca la mirada no revelada como Ítaca. El Ulises contemporáneo emprende su camino a través de la diezmada tierra de los Balcanes, en pleno conflicto. Arcanos territorios con nombres extraños desde Grecia pasando por Albania hasta culminar en Sarajevo. Una ciudad que solo vuelve a la normalidad cuando la niebla se apodera de ella...y los francotiradores se retiran. No es la decadencia de Visconti, porque la que nos muestra Angelopoulos es vil y grosera[1]. Desabrida como la estatua de Lenin que pasea por el mítico Danubio.





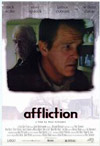


La fría estepa filmada por Angelopoulos nos lleva con su brazo siniestro a la inexorable profundidad del panorama en blanco. En la nieve, donde hasta el aire es letal, reina un profundo silencio. Es el tiempo vacío que nos subyuga, remoto lugar que escoge el argentino Lisandro Alonso para colocar Liverpool, en el nuevo siglo XXI. Este exabrupto radical es una tierra de nadie, sitiada por un clima que no permite que se demude. Hasta allí un marinero se acerca a ver a alguien, su anciana madre quizás. Pero en el denso frío, el tiempo no palpita y así quedamos suspendidos ante un largometraje en el que no sucede absolutamente nada, donde además los diálogos son escasos y casi ininteligibles. Solo el tedio puede recorrer nuestras venas ante un film tan extremadamente sosegado que anula cualquier principio de movimiento. Y qué mejor cerco para ello que el invierno.
II
En el frío ambiental, es momento de buscar la eternidad como ese presente que se renueva sin tiempo. O cantar una elegía fúnebre. Porque cuando se nos hielen nuestros labios llegaremos a la nada. La inmensidad del blanco produce inquietud. Ya que presentimos como ese absoluto esconde bajo sus pliegues un espacio umbrío. Algo que explora Atom Egoyam en su cuento de terror, El dulce porvenir, que se sirve de la sugerencia connotativa de la fábula El flautista de Hamelín de los hermanos Grimm, para detallarnos como lo familiar deviene siniestro. Y es que no hay nada más espeluznante que una comunidad sin infancia. Un autobús escolar tiene un desdichado accidente llevándose consigo a todos los hijos de una pequeña villa invernal. La tragedia convierte a la colectividad en un sepulcro. Egoyam, retorciendo presente y pasado con relato y realidad, nos desgrana las imperfecciones espirituales de los principales habitantes. Unas manchas morales entretejidas con la reconstrucción del percance, filmado con tomas aéreas, para así, esbozar un sentido religioso. Un implacable Dios castiga al pueblo por sus pecados. Y hasta allí llega un abogado con dotes de alquimista para pretender exhumar a los muertos con sueños de justicia terrenal. Unos anhelos que agazapan tras de sí más mezquindad humana. Nicole (Sarah Polley), el cojo que no pudo seguir al flautista, acaba con las aspiraciones lucrativas. Cuando se limpian las miserias se vislumbra un dulce porvenir donde todo es nuevo y extraño.
Y en el lugar de siempre, en la hipotérmica Escocia, la augusta soledad desea que el céfiro suave meza su pelo. En el mar congelado, la mujer como El caminante sobre el mar de nubes[2] busca encontrarse consigo misma y exiliarse del dolor de la ausencia, perdiéndose en la magnificencia del horizonte[3]. A pesar de la sordina que le produce la compañía de su anciana madre. Madre e hija, en la vida real y en la ficción (Emma Thompson y Phillida Law), dialogan en una conversación íntima que se hace pública en El invitado de invierno de Alan Rickman. Esa liberación psíquica, que no llega, encuentra en el sol de Australia todo aquello que borre las huellas de un marido que no está. Quien se invita cuando el tiempo arrecia y la edad florida ha marchitado. Esos mustios ojos tienen que quitarse las legañas y dejarse cuidar por una madre exenta de perfidia, aunque estén condenadas a no entenderse nunca. Como le decía la hija a la madre en Interiores de Woody Allen, no tenemos más remedio que perdonarnos. Y en esa reconciliación es donde se encuentra la cálida caricia a la luz de la hoguera, hecha por los niños que se saltan la clase.
Este presente fantasmático y feminizado se sale de quicio cuando cruzamos el charco y saltamos a una generación de padre e hijos educados en la violencia. Bajo el elocuente título de Aflicción, nos vamos a un nevado pueblo de New Hampshire donde un conglomerado de pasiones y odios estallan de forma visceral. Paul Schrader nos explica una historia de niños maltratados por sus padres cuya capacidad para amar y confiar fue mutilada casi al nacer.[4]
En un perpetuo estado de excitación, el desgarro altisonante de Wade Whitehouse (Nick Nolte) viene a contradecir a esa supuesta serenidad e introspección que trae consigo un pueblo nevado. Aquí, con un padre demoníaco (James Coburn), la recuperación del tema del hogar deviene insultante falacia. Todo el sentimiento, simbolizado por un persistente dolor de muelas, se vuelve pornográficamente visible y será imposible escapar de las afiladas garras del titánico desconsuelo. Una elevación dramática por la vía del fracaso consigue hacernos ver como supura el sentimentalismo cuando es masculino y rudo. Padres e hijos a bandazos que solo hablan el idioma de la violencia.
III
Arrancaba hablando de la eternidad. La posesión completa de la vida sin fin. Como el Otto niño, de Los amantes del círculo polar, que niega a su padre que las cosas nacen y mueren. Todas no. El amor no solo es capaz de alcanzar el tiempo de lo eterno sino de vencer a la muerte. Shunji Iwai nos lo muestra en la sensible y serena Love letter donde una carta enviada al cielo une a dos mujeres epistolarmente para descubrir un amor que niega la muerte. Pero en esa atemporalidad que permite traer al muerto a la vida, el Itsuki que vive en la memoria de una no es el mismo Itsuki que vive en el recuerdo de otra. Watanabe Hiroko reconstruye la silueta del novio ausente para seguir dándole oxígeno dos años después. Y en esa dialéctica entre presente y pasado, la otra chica, que se llama igual que el chico perdido, descubre el amor de infancia. El que no osaba a decir su nombre, el león dormido que despierta cuando es demasiado tarde. Pero que significa y colma una esquiva y borrosa niñez.
La conciencia intensa de la unión con otra persona tiene en el invierno otro gran ejemplo. Las estaciones son las cuatro primeras películas de Julio Medem. Vacas, la primavera. La ardilla roja, el verano. Tierra, el otoño. Y la tragedia se tiñe de días azules en Los amantes del círculo polar. El pleno invierno en su densidad escalofriante.
No tenía que haberlo hecho. Pero cuantas más veces te repites que algo no debes hacerlo, más fácil es caer en ello. Si la banda sonora de Alberto Iglesias me ha dado la ambientación sonora para este texto, no era necesario verla otra vez. Pero no he podido evitarlo. He escrito tantas veces mi nombre dentro que me resulta un desafío tomar distancia de ella.
El gélido cierzo, que no para de silbar, nos recuerda que el tiempo no es una línea de puntos. El tiempo es circular, como Ana y Otto. El destino es un castillo de naipes abatido por la casualidad que estábamos esperando. La más grande. Esa que buscamos afanosa en la Plaza Mayor de Madrid. Porque la vida, como también lo cree Paul Auster, es una unión de casualidades. Siempre y eterno tiene pleno sentido cuando el corazón alumbra las delicias del sentir volcánico y obstinado de toda una vida. No sé qué es lo sublime. Quizás sea la frase del avión de papel que nunca sabremos. Quizás sea el amor eterno. Lo que sí sé es que la vida dejará de tener sentido cuando dejen de existir amantes del círculo polar como Ana y Otto. Salta valiente.
Filmografía invernal y selecta alrededor del mundo:
La eternidad y un día (Mia aioniotita kai mia mera). Theo Angelopoulos, Grecia, 1998.
El viaje de Ulises (To Vlemma tou Odyssea/ Ulysses' Gaze). Theo Angelopoulos, Grecia, 1995.
Liverpool. Lisandro Alonso, Argentina, 2008.
El dulce porvenir (The sweet herafter). Atom Egoyam, Canada, 1997.
El invitado de invierno (The winter guest). Alan Rickman, Reino Unido, 1997.
Aflicción (Affliction). Paul Schrader, Estados Unidos, 1998.
Love letter. Shunji Iwai, Japón, 1995.
Los amantes del círculo polar. Julio Medem, España, 1998
[1] A tal efecto no hay más que comparar el desenlace en la densa bruma del episodio de Sarajevo en La mirada de Ulises con el final de El gatopardo de Visconti para comprobar dos tonos muy diferentes.
[2] Cuadro de Caspar David Friedich (1817-1818)
[3] Si algo tienen en común las ocho películas con las que trazo un doloroso itinerario emocional, es la colocación, en primer término, del paisaje invernal. El componente anímico subjetivado, que se desprende de ello, es primordial para describir las pulsiones y deseos, tanto los ocultos como los visibles.
[4] Monólogo final del personaje Rolfe Whitehouse (Willem Dafoe) que concluye el film.
La secuencia de Los amantes del círculo polar en la Plaza Mayor de Madrid.
Trailer Los amantes del círculo polar:
Trailer La eternidad y un día:
Trailer La mirada de Ulises:
Trailer Liverpool:
Trailer El dulce porvernir:
Trailer El invitado de invierno:
Trailer Aflicción:
Trailer Love letter:

